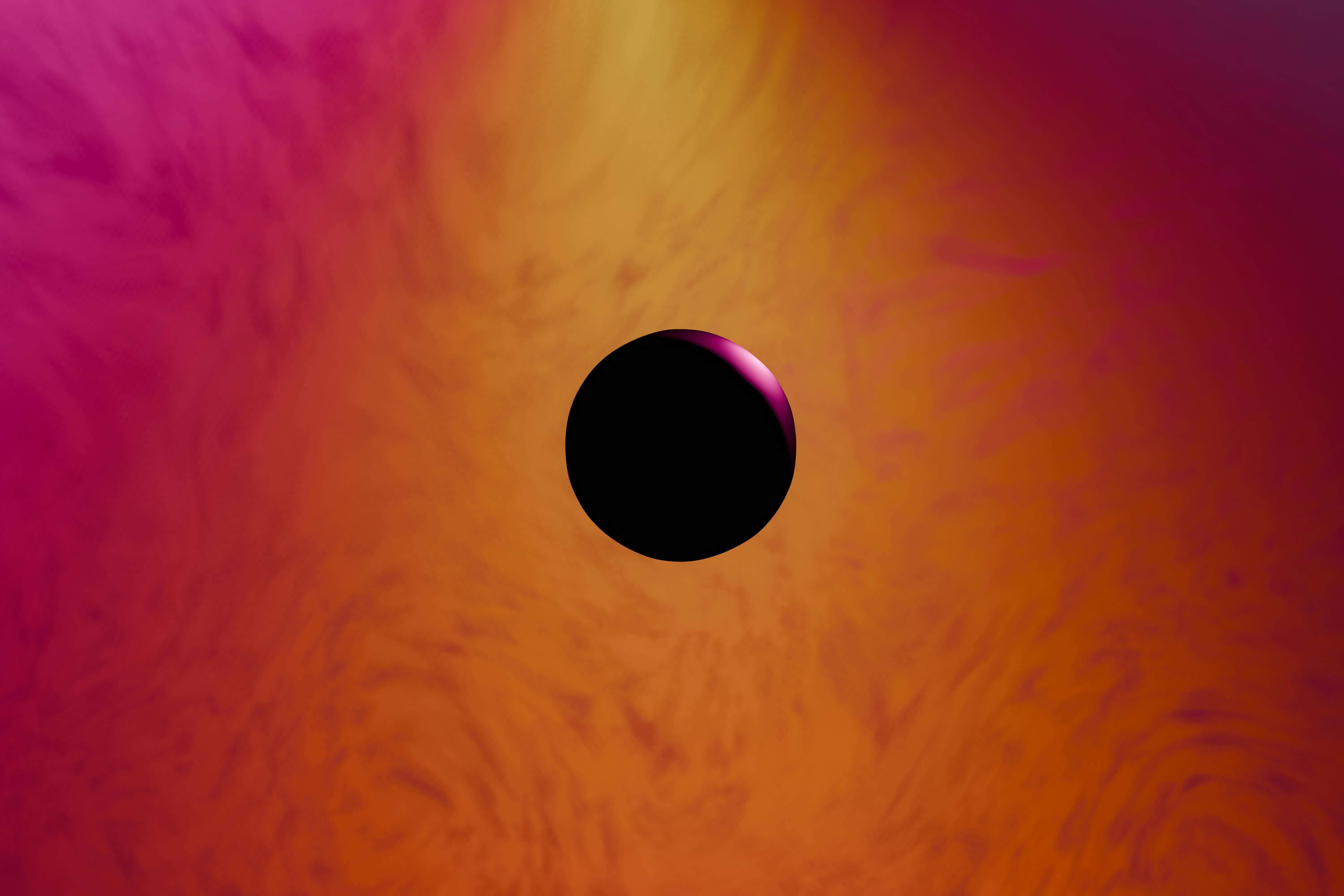01 de marzo de 2026
Segundo Domingo en Cuaresma.
Director del servicio: Emilio Jesús Moreno Rojas
Lecturas: Salmo 121; Génesis 12:1-4a; Romanos 4:1-5, 13-17; Mateo 17:1-9
Título: De la Gloria del Monte al Valle de la Gracia
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Amén.
La Montaña de la Revelación
En el Evangelio de hoy, acompañamos a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña alta. Allí, por un breve instante, el velo se retira. Jesús no solo es el carpintero de Nazaret; Su rostro brilla como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. No es una luz reflejada, sino la gloria de la Deidad que habita plenamente en Él.
A su lado aparecen Moisés y Elías. Moisés representa la Ley; Elías representa los Profetas. Toda la Escritura del Antiguo Testamento está allí para testificar que Jesús es el cumplimiento de cada promesa.
El Error de Pedro y Nuestra Propia Justicia
Pedro, abrumado, ofrece construir tres enramadas. Es una reacción humana natural: queremos atrapar la gloria, queremos "hacer" algo para contribuir al momento sagrado. Es el mismo impulso que vemos en la lectura de Romanos. Pablo nos dice que, si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría de qué jactarse.
A menudo somos como Pedro. Queremos quedarnos en la gloria de nuestras propias experiencias o de nuestras buenas obras. Queremos sentir que nuestra relación con Dios depende de lo alto que hayamos subido en la montaña de la moralidad. Pero la voz del Padre desde la nube interrumpe a Pedro y nos interrumpe a nosotros: "Este es mi Hijo amado... a él oíd".
La Ley que Aterra y el Evangelio que Levanta
Cuando la nube los cubrió y oyeron la voz de Dios, los discípulos cayeron sobre sus rostros con gran temor. Ese es el efecto de la Ley. Ante la santidad absoluta de Dios, nuestras "obras" se desmoronan. Como dice el Salmo 121, alzamos los ojos a los montes preguntando: "¿De dónde vendrá mi socorro?".
Si miramos a la Ley, solo encontramos juicio. Pero el Evangelio llega en el versículo 7: "Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis".
Aquí está el corazón de nuestra fe cristiana: no somos nosotros quienes subimos a Dios por nuestro esfuerzo, sino que es Cristo quien desciende, nos toca con Su Gracia y nos quita el miedo. Al alzar la vista, los discípulos no vieron a nadie sino a "Jesús solo".
El Camino a la Cruz: La Justicia de la Fe
Jesús les ordena no decir nada hasta que Él resucite de los muertos. ¿Por qué? Porque la gloria del Monte de la Transfiguración no puede entenderse sin la humillación del Monte Calvario.
En la Transfiguración, Su ropa brilla; en la Cruz, es desnudado.
En la montaña, está acompañado por profetas; en el Calvario, por criminales.
En el Tabor, el Padre dice "Este es mi Hijo"; en el Gólgota, el Hijo clama "¿Por qué me has desamparado?".
Cristo bajó de la montaña para caminar hacia Jerusalén y pagar nuestra deuda. Como leímos en Romanos 4, a aquel que no trabaja para su salvación, sino que cree en Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
El Llamado a Salir
Al igual que Abraham en Génesis 12, quien escuchó el llamado de Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba, nosotros somos llamados a vivir por la promesa, no por la vista. Abraham no fue bendecido porque fuera perfecto, sino porque creyó en la promesa de Dios.
Nuestro "socorro", como dice el Salmo, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es quien guarda tu salida y tu entrada. No necesitamos quedarnos en el monte construyendo chozas de autosuficiencia. Podemos bajar al valle de la vida diaria, a nuestros trabajos, familias y sufrimientos, porque Cristo va con nosotros.
Hermanos, hoy, Jesús nos dice lo mismo que a los discípulos: "Levántate, no temas". Tus pecados están perdonados por Su sacrificio. Tu justicia no es tuya, sino Suya, otorgada gratuitamente en el Bautismo y alimentada en Su Santa Cena.
Al salir de este lugar, no busquen la gloria en sus propios logros. Alcen sus ojos y vean a "Jesús solo", quien es su escudo, su socorro y su salvación eterna.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Oremos:
Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque no nos has dejado bajo el terror de la Ley, sino que nos has revelado la gloria de tu Hijo; te rogamos que nos concedas siempre fijar nuestra mirada en Jesús solo, para que, fortalecidos por Su perdón, caminemos por fe como Abraham y lleguemos finalmente a contemplar Su rostro en la gloria eterna, te lo rogamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Dios los bendiga, y recuerden. ¡¡Sólo Dios Salva!!